Pero también espero que no me fallen los programas que uso para entretenerme, el OpenOffice para escribir cosas personales (como ésta), los diversos programas de reproducción y edición de video, los de subtítulos y los de creación de DVD, si bien éstos corresponden a una chifladura reciente, suscitada por mi adquisición de una computadora con quemador de DVD.
Allá en mi cada vez más lejana juventud tuve mi primer acercamiento a las computadoras. Un familiar que de alguna manera estaba relacionado con la política me pidió a mí y a varios amigos que ayudáramos a rotular los sobres de la paquetería electoral que se mandaban a cada municipio del país. Las etiquetas se imprimían en unas potentes computadoras que ocupaban toda una habitación, refrigerada para evitar su sobrecalentamiento (y que seguramente tenían menos capacidad que cualquier Palm actual). Cada una era más grande que un refrigerador y tenía al frente los clásicos carretes de cinta y los foquitos emblemáticos de la modernidad futurista tal como se concebía en los años sesenta. A cambio de unos cuantos pesos y unas tortas de cena, un grupo como de seis amigos pasamos toda la noche pegando las etiquetas engomadas en los sobres. Ésa fue mi aportación a la elección de Luis Echeverría.
Seis años después entré a trabajar en Aeroméxico, donde pasaría los siguientes diez años. Pero las primeras dos semanas las dediqué a un curso de capacitación sobre los secretos de SARA, el sistema automático de reservaciones de Aeroméxico. El término “automático” se aplicaba porque para el trabajo usábamos unas terminales conectadas a una central cuya ubicación exacta era un misterio (al menos para los agentes de reservaciones como era mi caso): algunos la situaban en California, otros en una base secreta, escondida en una montaña (aunque pensándolo bien, esta segunda hipótesis debe más a la influencia de las películas gringas que a cualquier hálito de realidad).
En ese trabajo, además de aprender a manejar la computadora para hacer reservaciones de vuelos y otras tareas relacionadas, recibí una lección muy valiosa: el conocimiento es poder. En efecto, la capacitación para usar el sistema estaba celosamente dosificada de acuerdo al nivel jerárquico. En los niveles inferiores el conocimiento apenas era una embarrada que permitía trabajar cuando las cosas funcionaban bien, pero que dejaba en el desamparo al agente que experimentara cualquier problema. Claro, para ello estaban los supervisores, que resolvían cualquier situación que se saliera del carril. Y ahí se encuentra también la explicación del celo con el que administraban el conocimiento: si los agentes hubieran podido remediar cualquier problema, se habría revelado la inutilidad de la función de los supervisores. Y ni el sindicato ni la empresa estaba dispuestos a aceptar esa pérdida de poder.
Cuando entré a trabajar en Excélsior, en 1985, una de las cosas que más me impactó de la sala de redacción fue ver que seguían usando máquinas de escribir. No sólo las clásicas Olympia mecánicas (ésas de metal que en las oficinas de gobierno solían haber perdido ya la tapa blanca, dejando el mecanismo al descubierto), sino auténticas joyas de museo marca Remington y Underwood. La impresión se debió a que, durante la carrera, pocos años antes, yo había visitada la sala de redacción de varios periódicos, en los cuales ya se usaban computadoras. No imaginé que en uno de la importancia de Excélsior siguieran en vigor tales vejestorios.
Ese primer paso por Excélsior no duró mucho: dos años después me salí, abrumado por mi condición de triple empleado: en la mañana trabajaba en la editorial Grolier, en la tarde en el periódico y en la noche llegaba a la casa a traducir de free lance. Estas traducciones en la casa empecé haciéndolas en una máquina de escribir Olivetti, supuestamente portátil aunque pesa ocho kilos con todo y estuche. Pero con la liquidación que me dieron al salirme de Excélsior me compré mi primera computadora: una potente Elektra, 8088, con 128 KB de memoria y un floppy de 5.25” (de los avanzados, pues ya leía discos de doble cara).
Mi amigo que me vendió la computadora me pasó también el WordStar, con una hojita en la que a mano había apuntado las instrucciones básicas. Nunca llegué a dominar ese procesador. La motivación principal para comprar la computadora era que Kodak, la compañía para la que traducía, pagaba 50 centavos más por cuartilla entregada en diskette. Ahí se usaba el MultiMate, del cual también me pasaron una copia, esta vez con su correspondiente manual en toda forma: cerca de 400 páginas fotocopiadas y metidas en una carpeta de argollas. Así aprendí mi segunda lección de computación: “¡Lee el pinche manual!” Algo así me lanzó el supervisor que me atendía, supongo que harto de mis frecuentes consultas sobre temas elementales y mis problemas causados por la ignorancia. A diferencia de la política imperante en Aeroméxico, acá en Kodak se pensaba que, mientras más supiera el trabajador, menos lata daría y más eficiente sería.
Como todo procesador de textos, el MultiMate tenía contador de páginas, pero al principio yo no me fiaba mucho de él. En efecto, me parecía increíble que al pasar de la máquina de escribir a la computadora, mi velocidad casi se hubiera duplicado. Y cuando veía que en apenas una hora había traducido cinco o seis cuartillas, me regresaba para verlas y contarlas yo mismo.
Ya me había vuelto todo un experto en MultiMate cuando mi supervisor me anunció que íbamos a cambiar de procesador. Por decisión institucional, el programa que ahora se usaría sería el XyWrite III. Cuando pregunté la razón de ese cambio, la respuesta que recibí me dejó confundido, pero hizo que sintiera admiración por un supervisor que sabía tanto: “Es que éste permite secuencias de escape”, me respondió.
Sigo sin saber a qué se refería con eso de las secuencias de escape, aunque sospecho que la cosa iba por el tema de las macros y las posibilidades de programación que tiempo después yo mismo le descubriría. En efecto: el XyWrite también traía manual, dos, de hecho, uno para principiantes con lo básico, y otro para programar.
Confieso que con el XyWrite viví mi primer romance con un procesador de texto. Una vez acostumbrado a su parca interfaz y memorizados los comandos básicos (se trata de un procesador de comandos, no de menús), empecé a disfrutar de su rapidez. Esta ventaja, sin embargo, tuvo un precio. El programa era más grande que el MultiMate, el cual cabía en un diskette de 360 KB, con todo y archivos de trabajo. Pero para el XyWrite se necesitaban ¡dos unidades de diskette!, una para el programa (que ocupa 180 KB) y los archivos de trabajo, y otra para el archivo de ayuda (que mide 205 KB).
Como donde manda capitán no gobierna marinero, no me quedó más remedio que romper el cochinito para comprarle otra unidad a mi máquina, ocasión que aproveché para aumentarle la RAM a 640 KB. Esa cantidad de memoria, según la memorable declaración del propio Bill Gates, cubriría todas las necesidades de cómputo, así que me consideré equipado para satisfacer cualquier requerimiento futuro.
Trabajé con XyWrite varios años, más o menos desde fines de 1987 a mediados de 1991, cuando se agotó el trabajo en Kodak (al menos para mí, en virtud de una metedura de pata que constituyó también una lección en mi carrera profesional). Entonces empecé a trabajar para Selecciones, donde el procesador utilizado era Word. El tránsito de XyWrite a Word fue bastante traumático pero, como siempre, no me quedó más remedio que apechugar con los caprichos de los nuevos jefes.
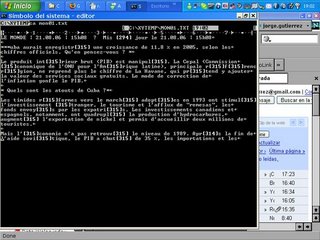
Lo que sucedió a continuación será objeto de otra nota. Sólo quiero hacer una última aclaración: ¿a poco no quedaron asombrados de que me acordara de lo que pesaba el XyWrite? Je, je, en realidad no es que me acuerde: simplemente consulté el dato pues, no por nostalgia, sino por necesidades del trabajo, aún sigo usando ese procesador.
2 comentarios:
Buenísimo tu post!! Me hiciste recordar también mis primeros años con las computadoras (allá por el '89) cuando ya existían las PC, pero no tenían Windows, y era toda una odisea calcular TODA la nómina semanal de la empresa en LOTUS 1-2-3.
A qué tiempos aquellos, señor Don Simón!
Saludos!
hace años que trabajo con computadoras pero lejos estoy de ser experta tambien. muchas cosas no las se hacer. el otro dia tenia que sacar un pasaje para viajar a Patagonia por trabajo y me cosato
muchisimo poder entender como hacerlo. hoy en dia los jovenes son mas rapidos y habilidosos
Publicar un comentario